* Pelis para compartir y comentar con los chicos...
* Más catequesis del Papa sobre la familia, para que pueden tenerlas "a mano" e irlas leyendo cuando quieran...
CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA FAMILIA
4. Los hijos en la familia (11.2.14)
En esta catequesis sobre la familia quiero hablar del hijo o, mejor dicho, de los hijos. Me inspiro en una hermosa imagen de Isaías. El profeta escribe:
«Tus hijos se reúnen y vienen hacia ti. Vienen tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás y estarás radiante; tu corazón se asombrará, se ensanchará» (60, 4-5a).
Es una espléndida imagen, una imagen de la felicidad que se realiza en el reencuentro entre padres e hijos, que caminan juntos hacia el futuro de libertad y paz, tras un largo período de privaciones y separación, cuando el pueblo judío se hallaba lejos de su patria.
En efecto, existe un estrecho vínculo entre la esperanza de un pueblo y la armonía entre las generaciones. La alegría de los hijos estremece el corazón de los padres y vuelve a abrir el futuro. Los hijos son la alegría de la familia y de la sociedad.
No son un problema de biología reproductiva, ni uno de los tantos modos de realizarse. Y mucho menos son una posesión de los padres… No. Los hijos son un don, son un regalo, los hijos son un don. Cada uno es único e irrepetible y, al mismo tiempo, está inconfundiblemente unido a sus raíces.
De hecho, ser hijo e hija, según el designio de Dios, significa llevar en sí la memoria y la esperanza de un amor que se ha realizado precisamente dando la vida a otro ser humano, original y nuevo. Y para los padres cada hijo es él mismo, es diferente, es diverso.
Permitidme un recuerdo de familia. Recuerdo que mi madre decía de nosotros —éramos cinco—: «Tengo cinco hijos». Cuando le preguntaban: «¿Cuál es tu preferido?», respondía: «Tengo cinco hijos, como cinco dedos. Si me golpean este, me duele; si me golpean este otro, me duele. Me duelen los cinco. Todos son hijos míos, pero todos son diferentes, como los dedos de una mano». Y así es la familia.
Los hijos son diferentes, pero todos hijos. Se ama a un hijo porque es hijo, no porque es hermoso o porque es de una o de otra manera; no, porque es hijo. No porque piensa como yo o encarna mis deseos. Un hijo es un hijo: una vida engendrada por nosotros, pero destinada a él, a su bien, al bien de la familia, de la sociedad, de toda la humanidad.
De ahí viene también la profundidad de la experiencia humana de ser hijo e hija, que nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor, que jamás deja de sorprendernos. Es la belleza de ser amados antes: los hijos son amados antes de que lleguen. Cuántas veces encuentro en la plaza a madres que me muestran la panza y me piden la bendición..., esos niños son amados antes de venir al mundo. Esto es gratuidad, esto es amor; son amados antes del nacimiento, como el amor de Dios, que siempre nos ama antes. Son amados antes de haber hecho algo para merecerlo, antes de saber hablar o pensar, incluso antes de venir al mundo.
Ser hijos es la condición fundamental para conocer el amor de Dios, que es la fuente última de este auténtico milagro. En el alma de cada hijo, aunque sea vulnerable, Dios pone el sello de este amor, que es el fundamento de su dignidad personal, una dignidad que nada ni nadie podrá destruir.
Hoy parece más difícil para los hijos imaginar su futuro. Los padres han dado, quizá, un paso atrás, y los hijos son más inseguros al dar pasos hacia adelante. Podemos aprender la buena relación entre las generaciones de nuestro Padre celestial, que nos deja libres a cada uno de nosotros, pero nunca nos deja solos. Y si nos equivocamos, Él continúa siguiéndonos con paciencia, sin disminuir su amor por nosotros.
El Padre celestial no da pasos atrás en su amor por nosotros, ¡jamás! Va siempre adelante, y si no puede ir delante, nos espera, pero nunca va para atrás; quiere que sus hijos sean intrépidos y den pasos hacia adelante.
Por su parte, los hijos no deben tener miedo del compromiso de construir un mundo nuevo: es justo que deseen que sea mejor que el que han recibido. Pero hay que hacerlo sin arrogancia, sin presunción. Hay que saber reconocer el valor de los hijos, y se debe honrar siempre a los padres.
El cuarto mandamiento pide a los hijos —y todos los somos— que honren al padre y a la madre (cf. Ex 20, 12). Este mandamiento viene inmediatamente después de los que se refieren a Dios mismo. En efecto, encierra algo sagrado, algo divino, algo que está en la raíz de cualquier otro tipo de respeto entre los hombres. Y en la formulación bíblica del cuarto mandamiento se añade: «Para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar». El vínculo virtuoso entre las generaciones es garantía de futuro, y es garantía de una historia verdaderamente humana.
Una sociedad de hijos que no honran a sus padres es una sociedad sin honor; cuando no se honra a los padres, se pierde el propio honor. Es una sociedad destinada a poblarse de jóvenes desapacibles y ávidos. Pero también una sociedad avara de procreación, a la que no le gusta rodearse de hijos que considera, sobre todo, una preocupación, un peso, un riesgo, es una sociedad deprimida.
Pensemos en las numerosas sociedades que conocemos aquí, en Europa: son sociedades deprimidas, porque no quieren hijos, no tienen hijos; la tasa de nacimientos no llega al uno por ciento. ¿Por qué? Cada uno de nosotros debe de pensar y responder.
Si a una familia numerosa la miran como si fuera un peso, hay algo que está mal. La procreación de los hijos debe ser responsable, tal como enseña la encíclica Humanae vitae del beato Pablo VI, pero tener más hijos no puede considerarse automáticamente una elección irresponsable. No tener hijos es una elección egoísta.
La vida se rejuvenece y adquiere energías multiplicándose: se enriquece, no se empobrece. Los hijos aprenden a ocuparse de su familia, maduran al compartir sus sacrificios, crecen en el aprecio de sus dones. La experiencia feliz de la fraternidad favorece el respeto y el cuidado de los padres, a quienes debemos agradecimiento....
Hagamos algo, un minuto de silencio. Que cada uno de nosotros piense en su corazón en sus propios hijos —si los tiene—; piense en silencio. Y todos nosotros pensemos en nuestros padres, y demos gracias a Dios por el don de la vida.
Que el Señor bendiga a nuestros padres y bendiga a vuestros hijos. Que Jesús, el Hijo eterno, convertido en hijo en el tiempo, nos ayude a encontrar el camino de una nueva irradiación de esta experiencia humana tan sencilla y tan grande que es ser hijo. En la multiplicación de la generación hay un misterio de enriquecimiento de la vida de todos, que viene de Dios mismo. Debemos redescubrirlo, desafiando el prejuicio; y vivirlo en la fe con plena alegría.
5. Los hermanos (18.2.14)
«Hermano» y «hermana» son palabras que el cristianismo quiere mucho. Y, gracias a la experiencia familiar, son palabras que todas las culturas y todas las épocas comprenden.
El vínculo fraterno tiene un sitio especial en la historia del pueblo de Dios, que recibe su revelación en la vivacidad de la experiencia humana.
El salmista canta la belleza de la relación fraterna: «Vean qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos» (Sal 132, 1). Y esto es verdad, la fraternidad es hermosa.
Sabemos que cuando la relación fraterna se daña, cuando se arruina la relación entre hermanos, se abre el camino hacia experiencias dolorosas de conflicto, de traición, de odio.
El relato bíblico de Caín y Abel constituye el ejemplo de este resultado negativo. Después del asesinato de Abel, Dios pregunta a Caín: «¿Dónde está Abel, tu hermano?» (Gen 4, 9a).
Es una pregunta que el Señor sigue repitiendo en cada generación. Y lamentablemente, en cada generación, no cesa de repetirse también la dramática respuesta de Caín: «No sé; ¿soy yo el guardián de mi hermano?» (Gen 4, 9b).
La ruptura del vínculo entre hermanos es algo feo y malo para la humanidad. Incluso en la familia, cuántos hermanos riñen por pequeñas cosas, o por una herencia, y luego no se hablan más, no se saludan más. ¡Esto es feo!
La fraternidad es algo grande, cuando se piensa que todos los hermanos vivieron en el seno de la misma mamá durante nueve meses, vienen de la carne de la mamá. Y no se puede romper la hermandad.
Pensemos un poco: todos conocemos familias que tienen hermanos divididos, que han reñido; pidamos al Señor por estas familias —tal vez en nuestra familia hay algunos casos— para que les ayude a reunir a los hermanos, a reconstituir la familia.
La fraternidad no se debe romper y cuando se rompe sucede lo que pasó con Caín y Abel. Cuando el Señor pregunta a Caín dónde estaba su hermano, él responde: «Pero, yo no sé, a mí no me importa mi hermano». Esto es feo, es algo muy, muy doloroso de escuchar. En nuestras oraciones siempre rezamos por los hermanos que se han distanciado.
El vínculo de fraternidad que se forma en la familia entre los hijos, si se da en un clima de educación abierto a los demás, es la gran escuela de libertad y de paz. En la familia, entre hermanos se aprende la convivencia humana, cómo se debe convivir en sociedad.
Tal vez no siempre somos conscientes de ello, pero es precisamente la familia la que introduce la fraternidad en el mundo. A partir de esta primera experiencia de fraternidad, nutrida por los afectos y por la educación familiar, el estilo de la fraternidad se irradia como una promesa sobre toda la sociedad y sobre las relaciones entre los pueblos.
La bendición que Dios, en Jesucristo, derrama sobre este vínculo de fraternidad lo dilata de un modo inimaginable, haciéndolo capaz de ir más allá de toda diferencia de nación, de lengua, de cultura e incluso de religión.
Pensad lo que llega a ser la relación entre los hombres, incluso siendo muy distintos entre ellos, cuando pueden decir de otro: «Este es precisamente como un hermano, esta es precisamente como una hermana para mí». ¡Esto es hermoso!
La historia, por lo demás, ha mostrado suficientemente que incluso la libertad y la igualdad, sin la fraternidad, pueden llenarse de individualismo y de conformismo, incluso de interés personal.
La fraternidad en la familia resplandece de modo especial cuando vemos el cuidado, la paciencia, el afecto con los cuales se rodea al hermanito o a la hermanita más débiles, enfermos, o con discapacidad. Los hermanos y hermanas que hacen esto son muchísimos, en todo el mundo, y tal vez no apreciamos lo suficiente su generosidad.
Y cuando los hermanos son muchos en la familia —hoy, he saludado a una familia, que tiene nueve hijos: el más grande, o la más grande, ayuda al papá, a la mamá, a cuidar a los más pequeños. Y es hermoso este trabajo de ayuda entre los hermanos. Tener un hermano, una hermana que te quiere es una experiencia fuerte, impagable, insustituible.
Lo mismo sucede en la fraternidad cristiana. Los más pequeños, los más débiles, los más pobres deben enternecernos: tienen «derecho» de llenarnos el alma y el corazón. Sí, ellos son nuestros hermanos y como tales tenemos que amarlos y tratarlos. Cuando esto se da, cuando los pobres son como de casa, nuestra fraternidad cristiana misma cobra de nuevo vida.
Los cristianos, en efecto, van al encuentro de los pobres y de los débiles no para obedecer a un programa ideológico, sino porque la palabra y el ejemplo del Señor nos dicen que todos somos hermanos. Este es el principio del amor de Dios y de toda justicia entre los hombres.
Os sugiero una cosa: antes de acabar, me faltan pocas líneas, en silencio cada uno de nosotros, pensemos en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, y en silencio desde el corazón recemos por ellos. Un instante de silencio.
Así, pues, con esta oración los hemos traído a todos, hermanos y hermanas, con el pensamiento, con el corazón, aquí a la plaza para recibir la bendición.
Hoy más que nunca es necesario volver a poner la fraternidad en el centro de nuestra sociedad tecnocrática y burocrática: entonces también la libertad y la igualdad tomarán su justa entonación.
Por ello, no privemos a nuestras familias con demasiada ligereza, por sometimiento o por miedo, de la belleza de una amplia experiencia fraterna de hijos e hijas. Y no perdamos nuestra confianza en la amplitud de horizonte que la fe es capaz de sacar de esta experiencia, iluminada por la bendición de Dios.

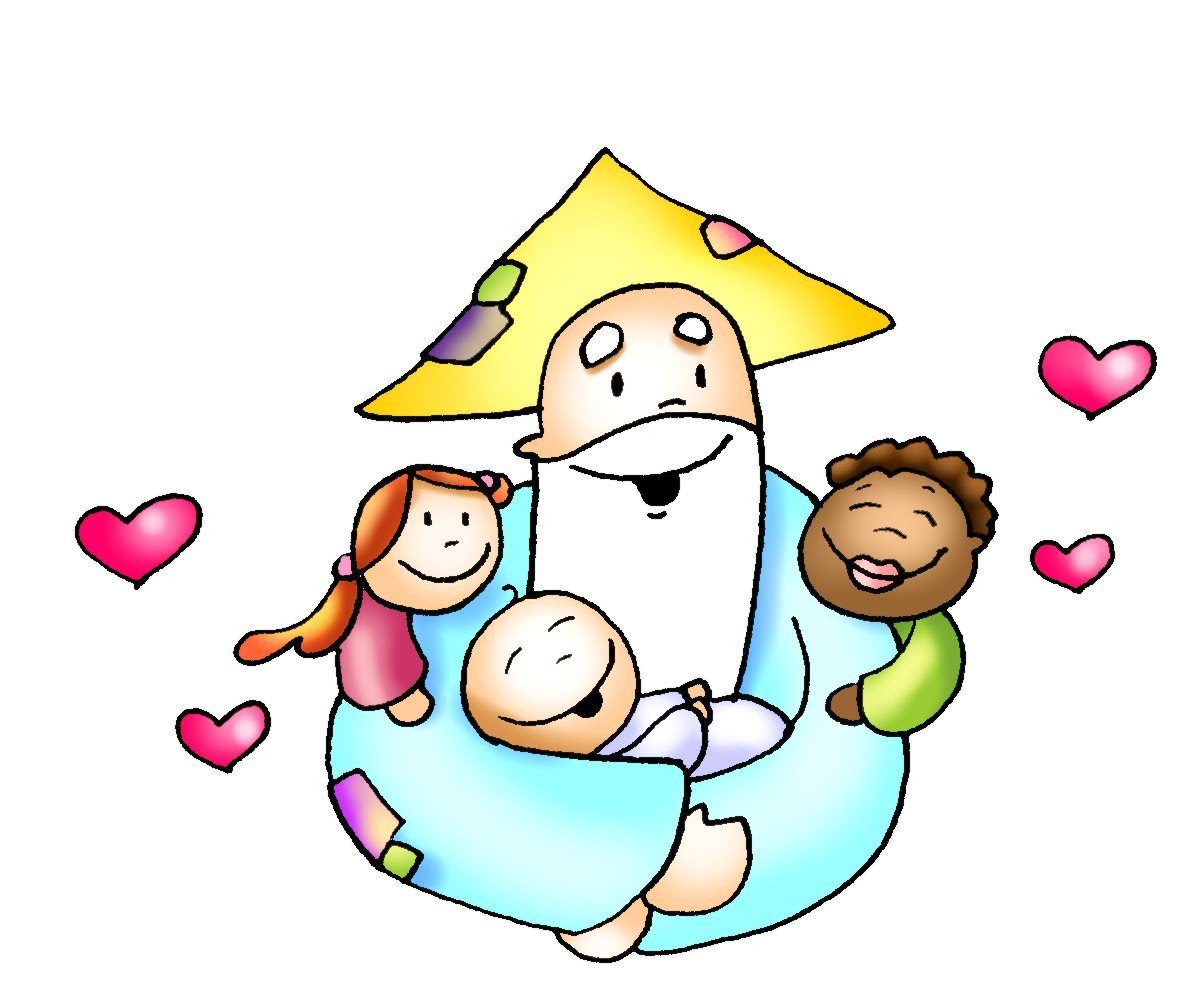





Comentarios
Publicar un comentario